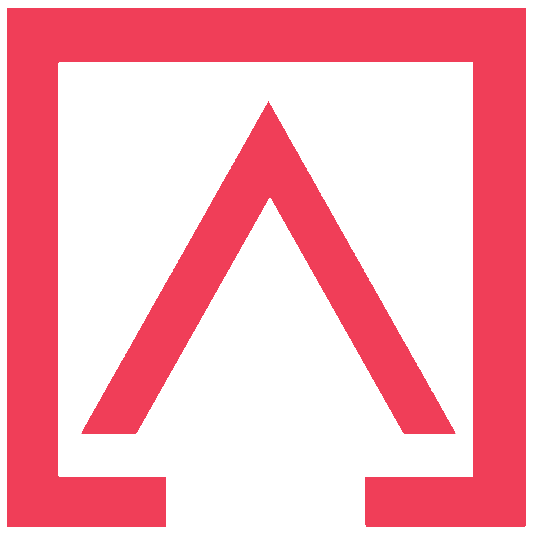Imagen portada: Morro Moravia (Medellín, Colombia), como vertedero (izq) y tras el saneamiento del suelo, como parque. Cortesía: Juan Sebastián Bustamente, URBAM y Alcaldía de Medellín (2005).

Fotos: Alcaldía de Medellín (2005)
La transformación del Morro Moravia, en Medellín, de vertedero informal a parque público, impresiona. Al menos en esta imagen aérea en la que se distingue con claridad los impactos de un cerro de basura acumulada por décadas, con el aporte de una colección de flores cultivadas en jardines accesibles para la comunidad de Moravia.
Esto es posible gracias al saneamiento o remediación del terreno realizada sobre el botadero de basura que funcionó desde fines de la década de los setenta, hasta que el año 2013, esto que en el mundo se conoce como brownfield, pasó a ser destinado al uso público. Si bien éste proyecto en particular, los últimos años ha sido cuestionado por no evitar la proliferación de asentamientos informales en las mismas laderas del parque original, sigue siendo uno de los ejemplos de reconversión de suelo más interesantes de los últimos años en Colombia, por erradicar la contaminación a partir de un proceso de fitorremediación, vale decir, con las mismas plantas que convirtieron el vertedero en un parque.
Pues bien, la remediación de suelos considera técnicas variadas que han sido desarrolladas en el mundo desde pasada la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Norteamérica como en Europa y Asia, cientos de terrenos industriales han sido incorporados a la ciudad luego de procesos de saneamiento, revirtiendo en muchos casos problemas de escasez en ciudades constreñidas, como las europeas, por ejemplo.
Y si hablamos de ejemplos, hay muchos. Un documento recomendado para conocerlos es la Memoria Ambiental del proyecto Las Salinas, en Viña del Mar (ILS, 2021). Este caso en particular, actualmente en ejecución, demuestra que existe la capacidad de llevar adelante técnicas de remediación a escala importante en ciudades chilenas. Y frente al debate sobre la escasez de suelo urbano para paliar el déficit de vivienda, surgen interrogantes: ¿Cuánto suelo se podría recuperar para incorporarlo al uso urbano en nuestro país? ¿Cuántas viviendas podrían construirse de reconvertir estos suelos? ¿Que requisitos existen, más allá del cambio normativo, para re integrar estos suelos a la ciudad? ¿Cuánto vale un suelo contaminado?
En Agencia Ciudad estamos trabajando en llegar a resolver estas interrogantes. La contaminación de suelos, a diferencia de la del agua o el aire, es invisible no solo por que está bajo tierra, sino porque es algo que en general no se quiere ver, como son los vertederos y sitios industriales en zonas de concentración de actividades generadoras de pasivos ambientales, conocidas como “zonas de sacrificio”. Sin embargo, existiendo una presión urbana acelerada por la creciente demanda de vivienda, para procesos de largo aliento como los de reconversión de suelos, existe la necesidad, sino la urgencia, de conocer, catastrar y evaluar los factores normativos, económicos y ambientales que según cada caso, comuna, provincia o región, permita planificar una progresiva recuperación de estos territorios.

Terreno antigua estación de servicio ESSO, Andrés Bello esquina Andrés de Fuenzalida. Providencia, Santiago. Foto: Google Earth street view.
Hay una cantidad indeterminada de hectáreas que son pasivos ambientales, en áreas urbanas. Un ejemplo “típico” son las estaciones de combustible sin uso que pueden encontrarse en medio de la ciudad, como la de la compañía Exxon Mobil que ocupa un terreno abandonado en uno de los sectores más demandados de Santiago. Casos extremos como este no hay muchos, pero sin duda, existe un potencial en cada ciudad que debe ser explorado y particularmente en las comunas que han albergado históricamente barrios industriales.
Existen proyectos notables en Santiago, que sin embargo se reducen a casos de saneamiento de vertederos (como en Moravia) para la construcción de grandes parques, como el parque Lo Errázuriz (Estación Central) o el parque André Jarlan (Pedro Aguirre Cerda). Si bien es destacable la política urbana que se ha ido desarrollando, con más de 400 hectáreas actualmente en planes de reconversión para parques en el Gran Santiago, el desafío de remediación de suelos radica en la posibilidad de habilitar los terrenos para la producción de vivienda, equipamiento, comercio y en general el incorporar estos suelos para el desarrollo urbano en general.
Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente desde hace más de una década actualiza los estudios para el Catastro de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), donde ya se han expuestos algunos indicadores de interés. El Catastro Nacional de SPPC, por ejemplo, ya ha determinado que las regiones con mayores índices de SPPC corresponden a: Atacama (13%), Magallanes (12%); Coquimbo (11%), Antofagasta (10%) y la Región Metropolitana (10%), elevándose el total de sitios a nivel país a 10.253, tanto en área urbana como rural.
En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, y el programa de Habilitación Normativa de Terrenos (HNT), una alternativa plausible para los municipios es evaluar, nuevamente, los sitios industriales. Si en Viña del Mar se pudo, en el resto de nuestro país también se puede.

Parque Lo Errázuriz. Foto: Google Earth